fanzine nº 11: amargo
Pozos
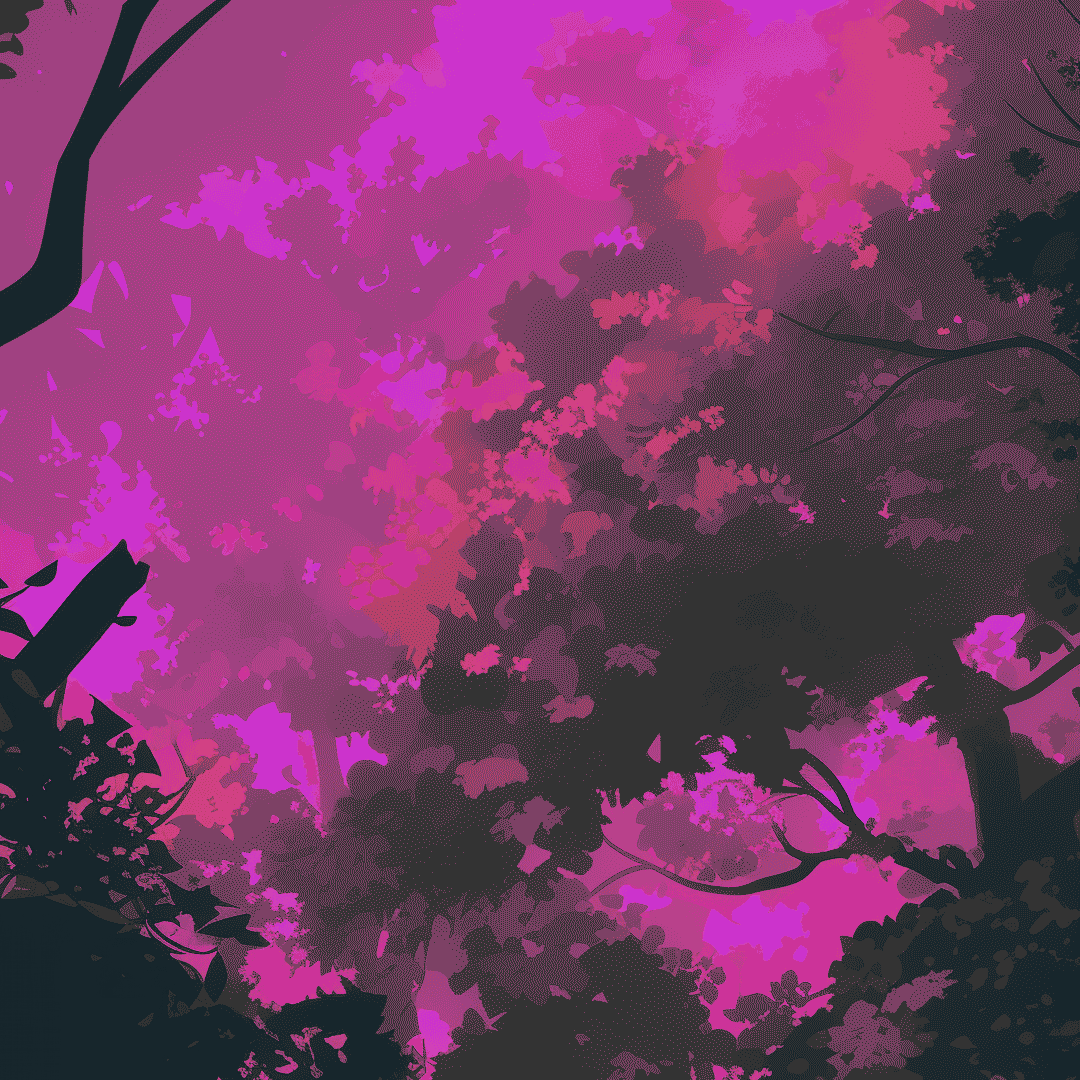
Mi cita llegó puntual,
se llamaba y supongo que aún se seguirá llamando, Eu. Así de enigmático. Me habría gustado saber si Eu es diminutivo de Eudora, Eufrasia, Eustaquia, qué se yo, de hecho se lo llegué a preguntar, pero su respuesta fue: «Eu, a secas»; me quedé sin saberlo. Nos habíamos citado frente a un conocido café madrileño —el Café Comercial de la glorieta de Bilbao—; es una buena manera de encontrarse. Al llegar no la reconocí aunque ya estaba allí; ella tampoco a mí; las fotos de las aplicaciones a veces engañan. Después de un tiempo mirándonos con disimulo, por fin nos señalamos, acercamos y preguntamos nombres. En efecto, éramos nuestras mutuas citas. «¿Entonces te llamas Eudora, Eufrasia, quizás Eustaquia?». «Eu, a secas».
Estuvo escondido en medio de un bosque húmedo y difuso, difuminado por un vapor perenne, morado, púrpura, añil. Allí estaba escondido. El pozo. Y a pesar de que podías llegar hasta él siguiendo un sendero —de jabalíes, de ciervos, vete tú a saber—, el pozo de los deseos fue poco frecuentado durante centenas de lustros, de milenios. No hay registros claros de cuáles fueron los deseos concedidos pero sí hay registros claros de que existir, existió.
Era más guapa en presencial. La fotogenia priva del movimiento, del gesto animado; tengo claro que somos más vídeo que imagen estática. Pero su guapura no resonó nada en mi dentro, no sentí nada especial. Caminamos a paso lento sin saber qué decir. Desestimé comentarle que en foto era más fea que en presencial y le di vueltas a otras opciones; alguna conversación que construir, alguna curiosidad que preguntar, pero en aquella cita había morado y dudas e incomodidad. ¿Estábamos arrepentidos de estar ahí? Antes de decidirme a abrir la boca, ella dijo: «Estoy cansada, casi no vengo». No se me ocurrió qué comentar de vuelta, y seguimos a un paso cada vez más lento. Por fin, alguno de los dos preguntó si había hambre y el otro dijo sí. ¿Dónde picar algo, qué lugar proponer, dónde habría sitio sin reservar; qué comida nos gustará a ambos? Estábamos —definitiva y abatidoramente— arrepentidos de estar allí.
Era un bosque incómodo, como todos los bosques, de arbusto bajo y foresta tupida; oscuro hasta llegar al pozo, pues allí se abría un claro. Decían que el pozo de los deseos tenía un tejadizo sobre el brocal, lo imagino como en el dibujo que encabeza este texto. Según las historias que he leído solo podías pedir un deseo, y no se te concedía al instante, sino durante las siguientes semanas.
Encontramos una mesa alta en una terraza cubierta con un tejadizo bajo. Era una terraza oscura. Tardaron en atendernos, pasamos frío, comimos mal, molestos en nuestros taburetes altos de asiento duro. Chispeaba. Con el estómago vacío la charla fue nula a excepción de qué pedir y algún comentario sobre las incomodidades, el frío, la tardanza. Con la boca llena, la charla mejoró; le conté las historias que había estado leyendo últimamente sobre el pozo de los deseos y el bosque en el que se encontraba.
El deseo concedido —y esto se reafirma por múltiples fuentes— solo producía una alegría momentánea. Al parecer —tremenda fatalidad—, los deseos cumplidos amargaban la vida de los deseadores. Aquellos incautos con la cara iluminada, el sudor en la espalda, la humedad entre las uñas, asomados al brocal del pozo con su cara redondeada por la iluminación del momento… Aquellos que adivinaban al fondo el espejo de agua, que distinguían en ella ciertos brillos únicos, como el guiño de una maga, que escuchaban atentos —deleitándose al borde del frenesí— los mínimos murmullos de gotas, de ranas, del eco de sus demenciales sonrisas… Aquellos incautos que se creían tanTAN felices; aquellos a los que se les ponía un gesto bobalicón inconfundible, asimétrico, nariz torcida, un ojo subido más que el otro, mirada hacia arriba y a la izquierda dudando si pedir aquel o mejor este otro deseo, no creyéndose la fortuna de haber encontrado el pozo, henchidos de gozo, no pudiendo estar más a punto de levitar, casi cayéndose dentro del pozo, a punto de ser absorbidos por la profundidad… Aquellos, eran incapaces de imaginar que la suerte de encontrar el pozo era una maldición.
Eu me interrumpió en pleno monólogo pocero y me dijo: No son los deseos. Lo vital son las ilusiones.
Me pareció fabuloso.
«Las ilusiones y no los deseos… Me encanta», le dije.
Ella quedó callada, mirándome con otra mirada.
«Eu, ¿puedo besarte?», pregunté.
«Besarme ¿cómo?».
«BesarteBESARTE».
«Probemos».
En las historias que he leído —se reafirma por múltiples fuentes—, que la concesión de deseos es una verdadera maldición porque lo que deseamos nos destruye, o nos consume. No siempre; en algunos casos podía resultar aún más perverso, pues incluso cuando no nos emponzoña, y lo deseado no es dañino, la concesión del pozo nos deja sin deseos ilusiones y por lo tanto nos enfrenta al vacío. No hay mayor desaliento que enfrentarse a ese vacío que supone la ausencia de deseos la ilusión.
Probamos unos besos de bocas demasiado abiertas. De lenguas demasiado rectas. De ritmos demasiado predecibles, preprogramados. Besos de bocas sin succión. Sin vértigo. Sin brillos ni murmullos, de sabor amargo. No hubo caricias entre los labios. Fueron besos desacoplados; de labios que no fueron moldeados para encajar, que no eran piezas de un —mismo— puzzle carnoso.
Así que con el paso del tiempo, los rumores y los textos que se dejaron escritos llevaron al consenso de que por el bien común había que destruir el pozo. Filántropos, personas que habían conocido a alguien que, o eran ellos mismos los que habían deseado frente al pozo, gentes de bien y gentes de cualquier tipo, acabaron con él. Desmontaron el tejadizo y se llevaron cada una de las piedras del brocal para esparcirlas lo más lejos posible, echaron tierra hasta rellenar el pozo, y sembraron matojos y arbustos sobre él hasta que no quedó rastro del pozo de los deseos.
No he bloqueado a Eu ni ella me ha bloqueado a mí, pero no nos hemos vuelto a escribir. Aún así, como si tuviese la cara redondeada metida en el brocal de un pozo, de vez en cuando me llega el eco húmedo de «No son los deseos. Son las ilusiones».
Hay morado en mí.
////////////////////////////////////////